Día 1. Regreso al pasado
Mientras el mundo gira, acompaño a un grupo de amigos a que conozcan Marruecos. Les llevaré hasta el sur.
Allá, en los arenales infinitos, en ese desierto de horizontes que se pierden en la lejanía de las nubes recordaré otra tierra, la tierra de mi infancia: Perniculás. Ese lugar donde, tan solo hace dos días, el silencio se cortaba a cuchillo, la soledad era casi absoluta, los mirlos devoraban las uvas de la parra del patio de casa, y la paz era tan grande que no cabía en un pensamiento.
Ahora, en Tánger, a donde llegamos ayer por la tarde después de una travesía tan plácida como no la había hecho nunca (¡el mar era una balsa de aceite!) está amaneciendo y las motos rugen envenenando el descanso. Los coches no cesan de tocar las bocinas; es como si sus ocupantes tuviesen miedo a morir. Les aterra que no se les oiga. ¡Y Tánger se cae de sueño…! Como esa dama cansada que huye de la fiesta tras el último baile.
Sin embargo, en el Boulevard Pasteur no cabía un alma a la hora del crepúsculo. La vida se entretejía espesa entre los abigarrados comercios, la silueta estrafalaria de los turistas, el empaquetado en negro de las almas autóctonas, el griterío de los vendedores callejeros y la mirada perdida de los cientos de hombres mirones que, como gaviotas arrumbadas, posaban sus ojos aviesos en las gacelas inocentes llegadas esa misma tarde de Europa.
Alguna caerá, imagino que pensaban.
Día 2. Estampas insólitas
En Tánger, el amanecer es gatuno: húmedo y somnoliento. La hermosa ciudad del Estrecho despierta relamiéndose de los placeres nocturnos que ha disfrutado. Ahora, en el despunte del alba, los que saborearon lo prohibido se han ido a dormir y el bullicio se arracima en torno a las tahonas. El olor a pan reciente, a caramelo y canela, a chubaquia y a otros manjares, cautiva los sentidos y viste de dulce la ciudad. Hombres y mujeres, lejos del bullicio nocturno, caminan relajados, envueltos en la bruma marina. Oficios y quehaceres pueden esperar. No hay prisa.

En cuanto a nosotros, desayunamos y, corriendo, nos vamos al sur. Para los que jamás pisaron las montañas de arena, el ansia de descubrir otros mundos les arrebata de Tanja (Tánger, en árabe), a pesar del flechazo sentido… ¡Ay, quisieran quedarse! Pero el viaje será largo y uno debe entretenerse lo justo si quiere gozar de las mieles de cada instante. Además, hay que llegar… Aunque llegar solo sea el principio de otro viaje, ¿verdad?
Mientras tanto, los recuerdos se agolpan; y a cada metro que recorro en el coche surge el fotograma de un día vivido, de una experiencia única, de un sueño aplazado… En la Corniche de Merkala -por dónde pasamos– he luchado muchas veces contra el viento de Levante que, literalmente, me hacía volar; he corrido por ella y caminado durante horas intentando encontrar la armonía en la mente y el equilibrio en el cuerpo; he visto situaciones insólitas como cuando un ejecutivo ataviado con traje de Gucci se bajó del Mercedes, sacó una alfombrilla y se puso a rezar mirando a la Meca, ajeno al gentío que paseaba por allí.
Más adelante el arroyo de los judíos, el cementerio europeo, el cementerio de perros, probablemente el primero que hubo en tierra africana dedicado a enterrar animales –aún queda alguna lápida con el nombre del can, recordando aquellos locos años 30–. El campo de golf (el primero, también, a este lado del Estrecho), y los barrios que empuja el Monte Viejo siempre más lejos, entre los que zigzaguean avenidas que tan pronto pasan de estar despejadas a taponarse entre calles angostas…
Salir de Tánger es un engorro de casi una hora, pero necesario si uno quiere huir hacia el sur.

Ya en la autopista el paisaje se expande. Los horizontes se abren. El Atlántico se asoma de vez en cuando… Mientras cruzamos las fértiles vegas de Souk el Arba, el pasado vuelve, va y viene entre imágenes que salen a borbotones. A cada kilómetro que avanzamos acuden escenas que se confunden embarullando el paso del tiempo. El país ha crecido, es más moderno, parece que hay más gente. Pero Marruecos sigue siendo un álbum de estampas que remiten a otras épocas.
De pronto, el viajero sonríe al ver cómo un matrimonio de ancianos, vestidos con ropas de fiesta (irán a una boda), hace autostop en la autopista; y sonríe, también, cuando ve -es un chispazo al pasar- cómo, entre el barullo de coches que bordean la rotonda, en la interconexión de la carretera de Fez con Rabat, pastorean tres vacas buscando, supongo, alguna brizna de hierba fresca.

El día avanza sin otros sobresaltos. La belleza del campo marroquí es un fresco continuo. Relatar aquí todo lo que uno va viendo y recordando es imposible. Los bosques de cedros del Atlas, por ejemplo, a los que llegamos tres horas más tarde, sorprenden a los biólogos que nos acompañan. Su majestuosidad y tamaño, reconocen, era inimaginable. Pero el Gouraud está seco; ha muerto. El cedro más famoso de Marruecos, quizá del mundo, aquel que un día conocí escondido en un bosque salvaje, sin un solo humano merodeando en su entorno, no ha resistido la presión ambiental; un hormiguero de buscavidas lo rodea ahora con tenderetes de fósiles y todo tipo de piedras pregonando su venta. Y los visitantes, en tropel, compran cacahuetes y fruta, crepes y otros dulces con los que seducen a los monos, la mayoría ya diabéticos. ¡Pobres! Ahora el Gouroud es un esqueleto-reclamo para hacerse fotos.
Estamos, a las afueras de Azrou, en la Ferme d’hôte La Vallée, una casa rural para huéspedes amantes de la vida campestre. En ella todo es “casero”: el pan, la miel, las aceitunas, los huevos… Desde la ventana observo como en el prado y la huerta contigua conviven, en sorprendente armonía, las ocas, las ovejas, el pavo real, el perro…
La noche se acerca, llega la cena. Harira (sopa), truchas, fruta fresca. Todo es de casa. Un buen final para ese cucurucho apretado de emociones que ha sido el día.
Día 3. El Ziz está seco
La ruta de Azrou a Merzouga (388 km) la recuerdo siempre con gozo. Entonces era como bajar deslizándose por una cinta de asfalto incrustada en un cuadro de sorprendentes colores y paisajes. No pasaban coches, podías detenerte plácidamente, mirar.
Al principio todo era verde en las praderas que se perdían a lo lejos. En los valles se sucedían las lagunas. Algunos lagos y ríos se descubrían cantando al final de los barrancos. En las cumbres había nieve; y los neveros y cedros destellaban aquí y allá aprovechando los últimos días de primavera.
Luego aparecían los ocres, toda la variedad de marrones, las rocas desnudas perfilando escarpadas montañas. El suelo terroso y pelado, habitado por los cardos; cañones y gargantas. Desfiladeros. Los pueblos: Midelt, Rich, Er-Rachidia, Erfoud, Rissanni…
El río Ziz nos marcaba el camino. Y si eras capaz de hacer los últimos 30 kilómetros campo a través por la hamada terminabas recalando al lado de aquellas montañas de arena que hasta entonces solo eran un sueño.

Así descubrías que habías llegado al destino: un pueblo fantasma, sin luz eléctrica, ni agua corriente. ¡Merzouga!
Pero ha pasado el tiempo y ayer fue distinto: un paisaje yermo nos acompañó todo el viaje; la tierra se veía sedienta y los ríos sin gota de agua. Por primera vez vi al Ziz seco. Los coches y camiones parecían anillos de una boa; tan pronto se estiraban como se encogían; se apretaban tanto que era indiferente si subías o bajábamos. La caravana fue eterna.
Es obvio que Marruecos, ahora, es más rico. Su parque automovilístico se ha duplicado en los últimos años; como los núcleos urbanos. Lugares en los que hace tan solo una década había un puñado de casas, hoy cuesta una hora atravesarlos.
El viaje, que siempre se nos promete “feliz”, tiene también sus momentos amargos. Sin ir más lejos, ayer se nos averió uno de los coches (viajábamos en tres, diez personas). Esto añadió un plus de tensión en el grupo. Máxime cuando la avería se produjo en medio del Atlas, a las afueras de una aldea a la que siempre recuerdo “congelada”, rodeada de neveros; un puñado de casas y jaimas solitarias diseminadas por la estepa, era todo lo que había por allí.
Pero hoy es distinto, el pueblo de Timahdit bulle como una gran urbe. Es el final del verano y los emigrantes marroquíes que suben del desierto hacen un alto y apuran las últimas compras en su retorno hacia Europa. Justo delante de donde nos hemos detenido hay una oficina bancaria; dos pasos más allá, una gasolinera; tres calles atrás… un garaje. ¡Problema resuelto! Incluso pude, en la espera, activar mi móvil marroquí en una “boutique” (bakalito) por el módico precio de 10 dirhans (1 euro). Dos horas de parada obligada, expectación y más nervios. ¡Coche arreglado! El viaje continúa…

Antes de llegar a Merzouga, nos detenemos, como es lógico, para hacer fotografías; para un almuerzo campestre al lado del Ziz y a tomar un café… Y es en ese mirador que de pronto aparece, pasado Er Rachidía, donde el viajero que pisa por primera vez estas tierras descubre toda la magia del desierto. Esa cinta sin fin de palmeras que se incrusta en el cañón pedregoso y desolado, tallado por el Ziz durante millones de años, que se deshace luego en Erfoud, en la llanura de Risanni, y más allá en la nada, ya en tierras de Argelia. Ese palmeral del Tafilalt majestuoso, de gentes amables, en el que la vida hierve de continuo en el abigarrado rosario de pueblos que lo jalonan.
Llegamos a Merzouga a la caída de la tarde como estaba previsto. Y lo hacemos contentos porque hemos superado todos los contratiempos. Porque siempre que se emprende un viaje el lema debe ser: “Todo lo que ocurra a partir de ese momento forma parte del viaje”. Así que, cualquier problema, si no es de salud y muy grave, hay que entenderlo como una aventura más.
Dejamos el casco urbano a la derecha para encaminarnos al hotel. Este lugar era “Nada” no hace tanto tiempo. Hoy cuenta con infraestructuras y una proyección económica internacional, inimaginable hace una década: tendido eléctrico, carreteras y calles asfaltadas, decenas de hoteles (algunos con piscina), restaurantes, tiendas de recuerdos…
El Aubergue Les Dunes d’Or, dónde hemos reservado alojamiento, está prácticamente incrustado en las dunas, abierto a las estrellas y alejado una veintena de kilómetros del pueblo.
Día 4. La seducción de la arena
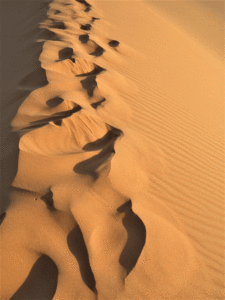
¡Amanece en las montañas doradas! ¡Todo lo que se ve alrededor es arena! Y para pasar el día, las opciones son varias: desde quedarse ronroneando en torno a la piscina, pasearse cual gato perezoso por las crestas de arena y dejarse engullir por los valles que forman, montar en camello y hacerse la ilusión de que uno es un tuareg, un beduino o, simplemente, un turista que juega a atravesar el desierto… Hasta coger el coche sin más y, acompañado de un guía, darle la vuelta al Erg Chebbi, ese “macizo” de arena con varias crestas, que parece de cuento, de 22 kilómetros de largo por 5 de ancho.
Esta última opción es la que eligen mis amigos y allá vamos, sorteando arroyos secos y esqueletos de barro, restos de lo que alguna mente soñó en su delirio que podría ser un castillo en medio de la nada.
Hay un poblado lejos de todo, Tisserdmine, que aparece de pronto como si un mago lo hubiese soplado. El cauce de un río nos muestra las rocas desnudas en las que los fósiles están a la vista. Los camellos que pasan junto a nosotros se apacentan sin prisa y rebañan las briznas de hierba que encuentran con desesperante parsimonia; se alejan. Una docena de niñas y niños llega corriendo cuando nos ven aparecer y en un santiamén deshacen los hatos que portan, los extienden y, formando una media luna se sientan y ofrecen, muy serios, sus abalorios y manufacturas: collares, trilobites, cajitas de roca pulida, pulseras, amuletos… Se organizan tan bien y regatean tan convencidos que dan ganas de comprárselo todo…
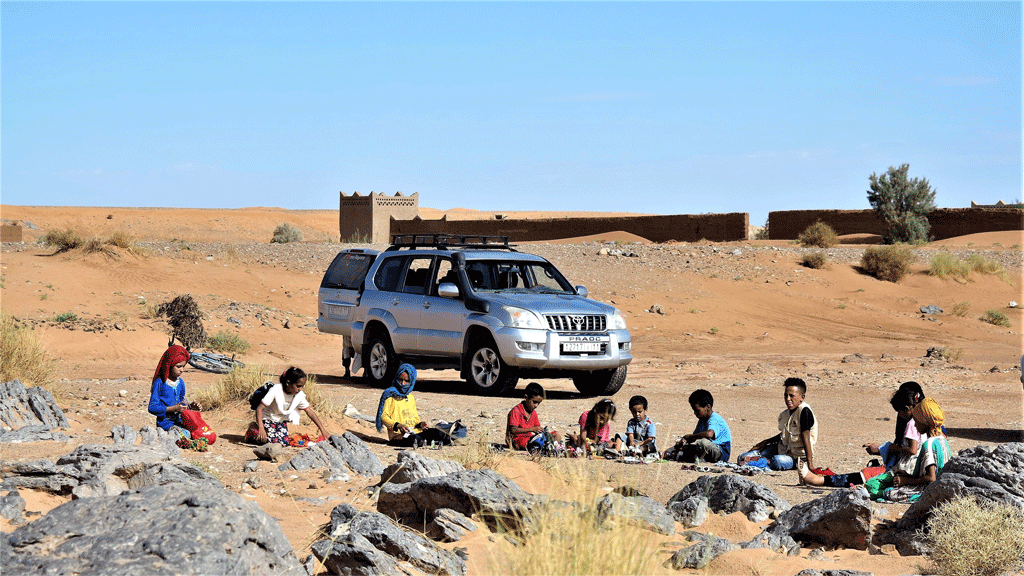
Luego nos dirigimos a la ceremonia del té bereber. Surcamos la hamada infinita hasta detenernos en algún lugar impreciso, al lado de un cubo levantado con mampostería de adobe, del que se asoma la dueña a la puerta con un niño en brazos. Al instante sale acicalada y nos ofrece un té humeante y unos cacahuetes. El grupo se descalza y se deja caer sobre unas esterillas de plástico. El techado está tejido con pelo de camello, a base de parches y remiendos. El grupo divaga. En derredor, ¿qué se ve? Nada. ¡O todo! Un horizonte lejano, algunos perfiles de una cresta de rocas dentadas… Todo muy lejos, muy lejos.
Marruecos y Argelia se juntan allí… Todavía sin una frontera que pueda cruzarse después de más de 60 años de independencia de ambos países no han conseguido ponerse de acuerdo sobre la demarcación de la misma.

Tomamos el té, filosofamos, reflexionamos sobre la soledad del entorno y levantamos el vuelo para acercarnos a una mina de plomo abandonada que queda una docena de kilómetros más lejos.
Encaramados en lo alto del cerro, sobre las galerías de la mina, tratamos de imaginar cómo era la vida de aquellos mineros en este paraje remoto. El guía nos cuenta que su abuelo perdió allí la vida, en un accidente. El inhóspito lugar no es más que un punto insignificante, un grano de arena en la infinitud del desierto del Sahara.
Regresamos al hotel.
Y por la tarde… ¡Tormenta!
Una tormenta de arena como no la había visto nunca. ¿Os acordáis de la película Lawrence de Arabia? Pues así o peor… Dura tres horas… ¡El Apocalipsis!
Pero, observada bien pertrechado, desde la habitación del hotel, el cuadro se antoja grandioso. Los tarays se humillan hasta tocar el suelo; el viento zumba y araña los muros de adobe arrancándoles la piel. El polvo penetra por todas partes, no respeta ventanas ni puertas; la arena invade la estancia, se escurre hasta el baño, se acumula debajo de la cama. Se amontona en rincones, cubre baldosas, pinta de tierra las alfombras. El aire no es aire sino un caldo lechoso y espeso con el que cuesta respirar. No se ve nada, solo polvo. El espectáculo es dantesco…

Luego, poco a poco, el aire se serena, la tarde se abre, las nubes se van, el viento se apaga… Entonces Erg Chebbi florece de nuevo y se ofrece al viajero incólume, virginal, con una sensualidad indescriptible… El viento lo ha acariciado y bruñido hasta dejarlo exhausto.
Abandono la estancia. Salgo al arenal. Duele pisar ese mar de arena de delicadas aristas… ¡Tan puras! ¡Tan perfectas! Pero el deseo de marchar sobre las dunas le puede a cada uno de nosotros y el grupo se anima a hacer una pequeña excursión lomeando mientras el sol empieza a escurrirse por el oeste.
A pesar de sentir que quebramos la armonía, nos adentramos en las dunas buscando una buena perspectiva para observar la puesta de sol. Nos encaramamos a una de las más altas y mientras la luminaria bascula entre nubes sobre Erfoud, nosotros recordamos: Por la mañana habíamos visitado un yacimiento de fósiles para gozo y disfrute de nuestros amigos geólogos, tomado un té bereber, explorado una mina abandonada de plomo y asistido a un concierto de música Gnawa en un antiguo poblado de esclavos.
Ahora sí, el sol se apaga de verdad y nosotros, minúsculos e insignificantes, perdidos en la gran inmensidad, celebramos, otra vez, que todo lo ocurrido es parte del viaje.
Y en esto llega la noche, un manto pesado cae sobre el Sahara y, como por arte de magia, se encienden las estrellas.

Día 5. Mercado de dátiles
Es domingo y hay fiesta en el zoco de Rissani. Los habitantes de la región acuden en tropel con sus cabras, ovejas y burros. También los agricultores del palmeral. Es tiempo de cosecha.
Nunca había visto tantos dátiles ni de tantas clases juntos. Los traen en sacos, en herradas, en serones, en racimos… Los vuelcan sobre un plástico o en el suelo, los clasifican en montones y empieza la negociación o la subasta con los intermediarios.
Pero, como ha sucedido con otros lugares con encanto del país, también Rissani ha perdido aquel aroma que tenía de tierra de frontera y ciudad antigua, de cuento de Las mil y una noches. Los coches no caben en sus calles y los dromedarios y burros ya no son el medio de transporte principal. ¡Y el móvil! No queda alma que no tenga uno… Da la impresión de que ni un solo ojo escapa ya a la tentación de indagar en esa pantalla por la que asoma la magia del mundo. Aún así, Rissani y su zoco tienen su halo de misterio, su “aura” particular; es el gran bazar de la región, una de las puertas del desierto. En él se concentran todos los productos y aromas imaginables. El colorido de sus telas y chilabas, los adornos con lentejuelas de las melfas, los turbantes… Todo, como la arquitectura de hace diez siglos mezclada con el cemento más burdo, se confunde en el chapatal de modernidad que también la economía global ha traído hasta aquí.
Dejamos Rissani y nos detenemos en uno de los varios “museos” de fósiles que hay en la zona. ¡Eh aquí en su esplendor el gran país que es Marruecos! ¡El país de las piedras! Los expertos sopesan si las maravillas que observan son o no auténticas, “de verdad”. ¡Oh si…! Pero… Los artesanos marroquíes son capaces de inventar maravillas.

El recorrido a Tinerhir, final de esta etapa, carece de misterio. Atravesamos varios pueblos por una llanura de 200 kilómetros en los que las inundaciones provocadas por las tormentas, a finales de agosto, han anegado algún que otro palmeral. Choca observar esos ríos desbordados cuando lo habitual es encontrárselos secos.
En uno de los pueblos por los que pasamos, el agua-chocolate salta en ese momento sobre el puente e inunda la calzada. Decenas de niños celebran el suceso y acuden al lugar para jalear el transitar de vehículos y viajeros. Al acercarnos, se arraciman junto al coche como legiones de hormigas, golpean los cristales con sus manos embarradas y gritan: “¡Arrêtez, arrêtez, arrêtez le moteur!” Ellos desean salvarnos de ser arrastrados por el torrente… Empujarán lentamente nuestro coche hasta el otro lado de la riada a cambio de 400 dirhans, nos dicen. Pero “la crecida” solo es “barullo”; apenas alcanza diez o quince centímetros de altura… Mas da lo mismo, para ellos la oportunidad de negocio está ahí, empujando a los coches. Y, como aprendices que son de futuros comerciantes, han colegido enseguida que a los ingenuos turistas quizás puedan darles gato por liebre y sacarles unas monedas si se achantan por el alboroto que montan.
En el pueblo de Tamellalt, a mitad de trayecto, la llanura reseca fue perforada hace siglos y aún conserva kilómetros de galerías. El objetivo era acumular agua para cuando llegasen los años de sequía. Al lado de la carretera hay varios reclamos y algunos hombres que invitan al turista a detenerse y bajar por una escalera para conocer estos túneles. Por unas monedas te guían y te sirven un té a la salida.
Seguimos avanzando por la cinta de asfalto y la llanura se expande… En el horizonte, hacia el norte, el Alto Atlas. Nos sorprende la cantidad de nuevas construcciones que hay en medio de la nada. Aquí y allá descubrimos placas solares sobre una caseta y, al lado, un campo verde; son las nuevas huertas que, en pocos años, repoblarán pedregales como este en Marruecos hasta resultar irreconocibles. Dónde hasta hoy no había vida, a partir de ahora, gracias a las placas solares y a la captación de aguas subterráneas, va a florecer un vergel.
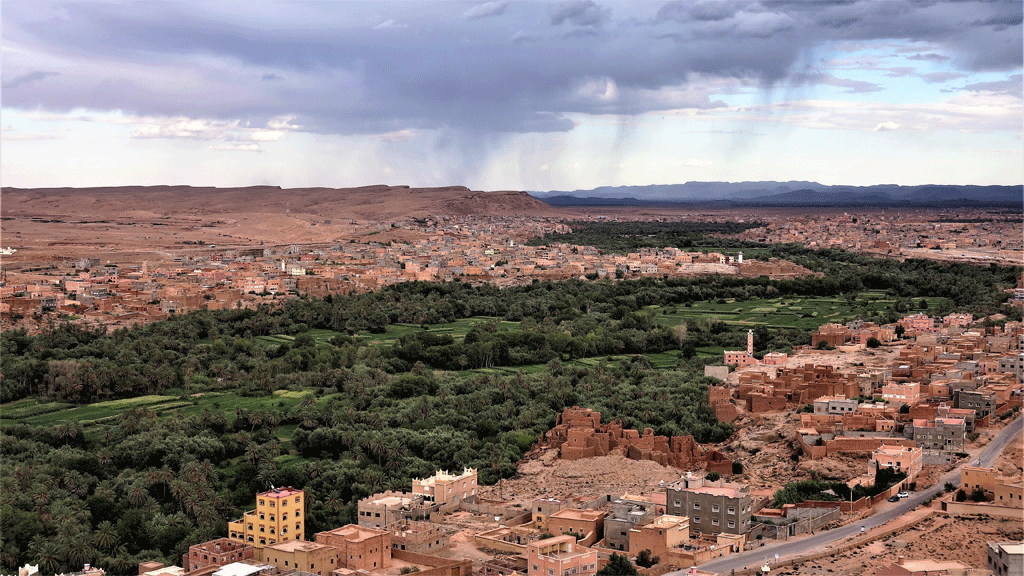
Son días de tormenta, como he dicho. El cielo se cubre otra vez y amenaza con romperse a la puesta del sol. En las gargantas del río Todra, a donde nos acercamos antes de ir al hotel, no hay nadie; apenas una docena de personas. Sorprende, porque este es un lugar de “peregrinación” para marroquíes y turistas. La espectacularidad de las mismas atrae como un imán. La montaña se abre en vertical en una grieta de apenas 10 metros de ancho, pero con alturas que superan los 300. Los truenos retumban y amenazan con rayos y posibles desprendimientos de rocas. Pero estas resisten. Como resistieron durante millones de años los embates del río, entonces de inimaginable caudal, pero hoy apenas con agua suficiente para mojar los cantos rodados que le allanan el lecho.
Entre tanto, la noche se echa encima y nosotros damos por concluida la jornada. En el hotel Tomboctou nos espera la cena, hoy sin alcohol, porque es el año nuevo musulmán (año 1441) y los empleados han decidido por su cuenta -el dueño está ausente- que no sirven cerveza ni vino. Pero sí Coca Cola, que esa… sí… Esa ya es en sí misma una religión.
Día 6. Belleza en la garganta
Si la garganta del Todra sorprende por la espectacularidad de sus paredes, la del río Dades, simplemente, es hermosa; tiene un algo especial. Esas rocas como dedos… Dedos de manos gigantes talladas por el paso del tiempo, el viento y el agua, que conforman, a veces, figuras extrañas que invitan a que la imaginación se eche a volar.
Esas arcillas rojizas coronando el verde del valle en un juego intenso de tonos, como si fueran adornos. Ese cañón esculpido en la piedra por el que apenas cabe el río; esos barrancos por los que estallan torrentes de lodo y espuma cuando menos se espera…

La garganta de Dades requiere de un cierto tiempo para interiorizar los matices que encierra y quererla; sin embargo, y aún sabiéndolo, este viajero siempre la ha recorrido con prisa porque, a quienes le acompañaban… ¡les quedaba tanto por ver!
Hoy no hay problema en pararse el tiempo que haga falta a mirar y encontrar alojamiento, si fuese necesario. Esto no era así antes. No hace tantos años que resultaba imposible hallar, aunque fuera modesto, un lugar dónde pasar la noche. Ahora el valle es todo un gran hotel. Siguiendo la estela de la carretera que serpentea, siempre hacia arriba, las casas de huéspedes, campings, albergues, hoteles de una, dos y tres estrellas se arraciman y proliferan como hongos. De modo que uno puede adentrarse en ese “túnel” de belleza en cualquier momento del día y no preocuparse si le coge la noche. Aunque, en mi opinión, con remontar 40 kilómetros desde Boumalne es suficiente para hacerse una idea de este valle; si uno va en coche y “con prisas”, empleará entre dos y tres horas, aunque, ya digo, uno puede quedarse… y parar el reloj.
En Boumalne se retoma la carretera N 10 otra vez. De camino a Ouarzazate el palmeral se abre en todo su esplendor hacia el sur como si viviera una eterna primavera. Estos reductos de verde, que parecen reptiles incrustados en la aridez mesetaria, son testimonio y museo de la vida del desierto desde tiempo inmemorial. En ellos se dan los tres niveles de cultivo característicos de los oasis, configurando un abigarrado conglomerado de verdes. En el primer nivel, la huerta con su variedad de verduras y forraje para los animales; en el segundo, los olivos, limoneros y una amplia variedad de frutales; en el tercero, en lo alto, el palmeral que, como un parasol, corona el paisaje con su cosecha dorada de dátiles.
Nos detenemos en El Kalaa M’ Gouna, la entrada al valle de las rosas. Y, como en todos los enclaves rurales marroquíes, la sensación que se tiene al llegar es la de haber caído en un hormiguero. La gente va y viene sin prisa, en todas las direcciones, sin aparente orden ni concierto, enredada en sus cosas. Y como abundan las tiendas de perfume, cremas y agua de rosas, algunas compañeras de viaje se animan a hacer compras mientras el resto tomamos un refresco en una terraza estratégicamente situada. Desde ella contemplamos el trajín que se teje y se enreda, se hace y se deshace, como una gigantesca madeja.

Seguimos. Ait Ben Haddou es nuestra última parada antes de llegar al hotel en Ouarzazate. La mítica kasba, escenario de numerosas películas, es ahora una novia revieja, más que entrada en años, pero cada día que pasa revive gracias al boom del turismo. Está más “rejuvenecida”. Tanto, que pronto no la reconoceremos. Aquella belleza acumulada por el abandono sufrido durante siglos, con los muros de barro ajados, arañados por el viento, con escalinatas imposibles desde las que se accedía a un laberinto de ruinas, empieza a ser hoy un teatro aseado de consumo, parque temático, zoco de buscavidas, escenario de representación para embaucadores…
Sí, de Ait Ben Haddou nos fuimos al hotel con el alma encogida por el miedo a perder esa joya y tristes porque la belleza, se ve claramente ya, que está muy ajada y desvaída. Aquello que Ait Ben Haddou ha conservado de evocador y singular empieza a borrarse entre tanta baratija.
Menos mal que la tormenta que venía persiguiéndonos a lo largo del día y la lluvia que al fin nos cayó nos hicieron un regalo: un arco iris completo cuando volvimos la vista para despedirla.

Día 7. Un lugar de cine
En Uarzazate lo recuerdos estallan y el pasado acude como un vendaval. La primera vez que caí por aquí apenas había dónde dormir. Un pequeño zoco, solo una calle principal, la vieja medina abandonada y la kasba de Taourirt en ruinas. Eso era todo.
Hoy Uarzazate ronda los 100.000 habitantes, presume de unos modernos estudios de cine en los que ruedan directores de todo el mundo, hoteles de cinco estrellas que son como oasis en medio de la nada, nobles edificios y grandes avenidas; restaurantes de lujo… Nada que ver con aquel La Gazelle que frecuentamos en alguna ocasión, en el que compartías por azar mesa y mantel con algún expatriado francés, trotamundos, huérfano de todos los colonialismos y apátrida, mientras recordaba batallas entre las fuerzas de ocupación y los combatientes nativos, increíbles hazañas y travesías imposibles por el desierto.
Hoy, como digo, mis amigos saborean el confort que les ofrece una villa moderna, visitan el palacio de El Glaoui, pachá de Marrakech, en la kasba de Taourirt, se pierden en las callejuelas de la medina, efervescentes y activas en su proceso de restauración, y se disponen, animosos, a cruzar el Atlas hacia Marrakech por el Tizi n´Tichka (2.260 metros), aunque tampoco es ya lo que era.
Porque decenas de máquinas escarban desde hace años en este espinazo de Marruecos para facilitarle al transporte pesado y al viajero un paso sin sobresaltos. Aquellas escenas de niebla, ventiscas y de nieve, con el coche asomado al abismo, han desaparecido. Ahora los precipicios se salvan por amplios carriles protegidos por quitamiedos; sí, es el progreso. Poco a poco la Nacional 9 se va transformando en una vía rápida en la que camiones pesados, autobuses y utilitarios compiten para ver quién corre más.

La entrada en Marrakech a la puesta del sol siempre impresiona. Ese hormiguero de gente transitando entre carricoches y coches, motos y bicicletas, puestos de frutas, de comida rápida y toda clase de alimentos; esas aceras ocupadas por decenas de estorbos, utensilios de menaje, alfombras, baratijas y chismes inútiles; esas parvas de “cosas” que no se sabe para qué son… Y todo envuelto en la humareda que nace en la hoguera que es la Jmaa el Fna al oscurecer, donde los cocineros atizan el fuego de carbón mientras jalean a los turistas, agasajan a los clientes habituales y seducen a los que dudan para que se sienten a degustar sus productos.

Así es la llegada a la ciudad ocre, una aventura en sí misma guiada por la Kutubía, el faro que orienta al visitante en general, mientras a los españoles les recuerda su hermandad con la torre homónima de Sevilla, la Giralda; aunque, esta última, es cierto, recibiera adornos renacentistas y abalorios varios que alargaron su silueta a la vez que le dieron un aire más elegante y esbelto.
En fin, tras la fatiga y haber sobrevivido a la travesía del Atlas, después de esquivar camiones, grúas, tractores y montones de rocas en más de 100 kilómetros en obras, apenas hay ganas ni tiempo para hacer otra cosa que aposentarse en el hotel. Aún así, es difícil resistirse a la tentación de salir a dar una vuelta por la marabunta humana que pulula por la Jmaa a esas horas. Hasta bien entrada la noche los hijos de Occidente se dejarán arrullar por la sinfonía de coros y tambores, voceros, mercachifles, encantadores de serpientes, echadores de cartas, artistas de la henna, contadores de cuentos y vendedores de ungüentos… Al final, tras el baño de ruido y de humanidad, los turistas, que acaban de regresar de la soledad del desierto, sentirán como le estalla el cerebro mientras caen rendidos en el lecho.

Día 8. Un parque temático en el Atlas
Hay fotos, como la que ilustra este octavo día de viaje, que sintetizan, mejor que cualquier documento, la picaresca que con una maestría insuperable cultivan algunos marroquíes. No solo es el regateo, también la simulación la dominan como nadie; tanto, que a veces la convierten en arte. Véase si no la citada instantánea. En alguna parte he leído que, junto a los vietnamitas, los marroquíes son los mejores comerciantes del mundo. Doy fe. En mis dos décadas de estancia en ese país he visto cómo un burro blanco era vendido por negro (después de tiznarlo, claro), o cómo una geoda se le ofrece al turista como algo natural, obra maestra del azar y la naturaleza, cuando en realidad es pura artesanía coloreada con destreza.
Que Marruecos es el país de las piedras (fósiles y minerales de todo tipo) no cabe duda. Los expertos –geólogos y paleontólogos– pueden encontrar en el país magrebí verdaderas joyas, pero también es verdad que, con frecuencia, les venden gato por liebre. En el grupo que me ha acompañado en este viaje venían algunos de estos expertos y hoy no están tan seguros, cómo lo estaban ayer, de haber comprado a precio de ganga belemnites y otras “obras de arte” naturales.
Por lo demás, la estancia en Marrakech fue, como siempre, una experiencia que nunca se olvida. Y aunque no pudimos entrar en la medersa Ben Jousef por hallarse en obras, ni en el palacio Bahía porque, después de insistentes preguntas, los vigilantes confesaron que ese día el palacio estaba reservado para una fiesta privada de una firma de modas, el simple recorrido por la abigarrada medina, el callejeo sin más, fueron argumentos suficientes para que el caudal de emociones se desbordase; sobre todo en aquellos que la visitaban por primera vez.

Cuando dejamos la hermosa ciudad del Atlas, nos fuimos con ese sabor agridulce que a uno le queda, últimamente, cuando visita enclaves singulares, iconos de la arquitectura o paraísos naturales. La sensación es la de que Marrakech, como otras ciudades, está perdiendo su idiosincrasia y sabor. El abuso del turismo mina su belleza. Esta misma sensación la he tenido ya en Roma, en Pekín (en la Ciudad Prohibida) y en otros lugares tan remotos como la que tuve en la recoleta península de Nesebar (Bulgaria), en el Mar Negro, a donde llegué entusiasmado por lo que había leído sobre ella y me encontré con un gran bazar de todo a cien y turbas humanas gateando por las ruinas de diez civilizaciones. Al final, ese deseo de comercializarlo todo, terminan convirtiendo al lugar en un espacio invivible y opresivo. Tanto, que se acaba perdiendo interés por repetir la visita. Sé de varios que ya han renunciado a volver a Marrakech. Claro que, a esto, la ciudad le responde convocando a nuevos turistas. Son miles los que llegan a Marrakech cada día. Pero puede que sea un espejismo, porque el horizonte presenta nubarrones y no está muy claro que no vaya a llegar ese día en el que la rojiza metrópoli –esa maravilla en la que la belleza del Atlas nevado se perfila entre esbeltas palmeras– muera de éxito.
Día 9. Un pequeño paraíso
El regreso a Tánger, desde Marrakech, siempre me trae recuerdos encontrados. Ahora la autopista te lleva en 6 horas a casa, pero entonces, hace 25 años, recorrer los 575 kilómetros que separan ambas ciudades suponía todo un día de viaje y mil peripecias a solventar por el camino. Recuerdo aquellas postales de intenso colorido, donde los carromatos y burros cargados de personas u hortalizas en carambillo apenas avanzaban; me vienen a la mente los destartalados camiones renqueantes a veinte por hora, los autos con los faros fundidos y desvencijados… La gente en grupos caminando por el arcén, invadiendo la carretera. Recuerdo las travesías interminables de Casablanca, Rabat, Salé…, el paso agotador por Kenitra, el zoco de Souk el Arba y la humareda provocada por los puestos de “pinchitos”; la vieja frontera que separaba el protectorado español del de Francia y los puestos de cerámica donde podías pasar horas buscando el jarrón que soñabas. La llegada a Larache…

Y cuando al fin entrabas en tu casa respirabas hondo porque habías sobrevivido al peligro, evitado el atropello en el último instante, el accidente o la avería. Y feliz y contento empezabas a planificar ya el viaje siguiente.
Hoy, volver a Tánger desde la ciudad ocre es como hacerlo “volando” sobre la cresta de una nube que te lleva veloz por la cinta de asfalto que es la autopista. Desde ella te asomas, fugaz, a las gentes enfrascadas en los quehaceres del campo, al latir del día a día de una sociedad todavía campesina; a la vida del pueblo marroquí… Sin tiempo para entender qué sucede.
Nosotros, sin embargo, encontramos un resquicio para escaparnos de esa monotonía del viaje y al menos, durante un par de horas, conectarnos otra vez al latir de este pueblo: paramos a almorzar en Mouley Bousselham. Un lugar, más bien una uña de tierra asomada al Atlántico que separa el mar abierto de la laguna de agua dulce que lleva el mismo nombre. Aquí, una vez se deja la autopista, el corazón vuelve a latir con toda su fuerza, y el viejo Marruecos revive. Otra vez se manifiesta como si el tiempo se hubiese detenido un instante. Eso sí, abundan los chiringuitos veraniegos. Pero no importa, porque el paraje es tan bello que cualquier inconveniente se obvia o se olvida. Y si se recala en la época en la que las aves emigran, entonces, quizás, el viajero puede llegar a pensar que ha encontrado en este rincón un pequeño paraíso… Hay que darse una vuelta en una barquichuela por la laguna y luego bajarse en la orilla sur de su desembocadura para escalar a lo alto de la duna que mira hacia el norte y dejarse caer como un niño travieso, rodando, por ella, mientras se siente en el rostro la caricia de la brisa.
En una de las terrazas que miran al mar desde el acantilado, su dueño nos permite, generoso, celebrar el epílogo de este viaje con vino, que, a los que no conocían el país, les ha servido para hacerse una idea y aproximarse a la belleza que encierra Marruecos, país que tenemos tan cerca… pero tan lejos. Y a los que lo hemos vivido intensamente, una vez más, nos ha emocionado al ver como afloraban tantos y tantos recuerdos.
El regreso a Tánger desde aquí –123 kilómetros– nos llevará un par de horas en el peor de los casos. De modo que uno puede tomárselo con calma. Detenerse en Larache o en Asilah es una opción. Mas lo que ocurre es que después de haber estado una decena de días “perdidos” por el sur, los viajeros siempre tiene un cierto anhelo de poner el pie en casa lo antes posible, aunque la ciudad del Estrecho siempre les “ate” y les retenga unos días. Porque Tánger es otro Marruecos, otro mundo, otra pasión.
Día 10. Adiós desde las tumbas fenicias
El epílogo de esta crónica, con el antetítulo de “regreso al pasado”, es para mí ineludible que lleve, como en todos los viajes que he hecho, una batería de titulares que siempre trato de que sean la síntesis de lo que he percibido o he visto durante la experiencia. Veamos. Titular informativo: “El desierto florece con placas solares para la extracción de aguas subterráneas”. Titular especulativo: “El descontrol y la especulación inmobiliaria sumergen en el caos las ciudades marroquíes”. Titular literario: “La belleza del paisaje apenas resiste al progresivo deterioro ambiental de Marruecos”.

Dicho esto, el grupo que durante una docena de días hemos viajado hasta el sur, entramos en Tánger, ya entre dos luces, envueltos en una marabunta de coches jamás vista y, como alguno comentó, “jugándonos la vida”. Y mientras les guiaba esquivando obstáculos en una especie de “pista de coches de choque”, por la vieja carretera de Asilah -hoy una amplia avenida de cuatro carriles, dos en cada sentido- recordé aquellas tardes de invierno, de sol líquido, cuando en un pispás nos plantábamos en las playas infinitas de Sidi Kacen o en las del Bosque Diplomático, mientras escuchábamos a Elvis Presley, por ejemplo.
De aquellos días de soledades y armonía, hoy no queda nada y ahora Tánger es una urbe gigantesca, con el tráfico permanentemente colapsado, en la que dos millones de personas (se especula) buscan resquicios para respirar y vivir, mientras polígonos industriales inabarcables, zonas francas, el puerto de Tánger Med y otros proyectos mastodónticos ciñen a la Maga, la ciudad del Estrecho, hasta hacerla sentir que le falta el aire.
Sin embargo, también aquí, como en todas las ciudades del mundo que se precien, hay matrioshkas que conviven. Penetrar en las tripas de la más peculiar, la matrioshka más pequeña, la más escondida, y adentrarse por sus laberínticas callejuelas es uno de los placeres que a mis amigos viajeros les brindé como regalo de despedida.
Desde la plaza de Francia, la calle Libertad… uno se asoma, primero, al café de París y luego a la decadencia del hotel Minzah donde, a través de viejas fotografías se constata la “grandeur” y el “glamour” que en otro tiempo acrisoló la romana Tingis. Ava Gadner, Aristóteles Onassis o Rex Harrison son algunos de los personajes que en otro tiempo pasearon su palmito por este lugar.
Pero si uno se escurre por la escalera Waller hacia uno de los zocos y llega a “los telares”, puede sorprenderse con talleres de tejer casi, casi, medievales. Antes, ha podido mirar a la izquierda y descubrir la vieja taberna, “el 33” lugar en el que según distintos mentideros comenzó a gestarse el guión de la película Casablanca (1942). ¿Qué hay de cierto en ello? Probablemente nada, pero en aquellos años cuarenta, y antes en los treinta, todo era posible en Tánger.
Ya estamos en ese corredor con decenas de puertas dando paso a espacios imposibles en los que hombres gastados, enjutos, se afanan moviendo mecanismos de madera que, ya digo, podrían ser, perfectamente, artilugios de hace mil años. Algo insólito, ¿verdad? Máxime en una ciudad donde, desde hace unos meses, un tren de alta velocidad te pone en Rabat en una hora y veinte minutos. Son las contradicciones de la vida y los tiempos que nos toca vivir. Y si no, miren abajo: salvando dos tramos de escalera se llega a “El Corte Inglés” (así lo llaman algunos con sorna), donde un batiburrillo de tiendas acumulan decenas de miles de productos traídos de Ceuta y otros rincones del mundo. En quince segundos se da un salto de diez siglos.

Esta experiencia será inolvidable para quiénes pisan por primera vez este territorio; como no olvidarán tampoco los puestos a rebosar de frutas y verduras frescas, los colmados de ultramarinos que recuerdan a la España de antaño, los herbolarios, las carnicerías con las vísceras colgando de puntas y ganchos, el cuarto de cordero enganchado por la pata, la cabeza de un carnero haciéndole burla al mirón…
La lonja de pescado es un hervidero en el que los productos del mar son tan frescos que parece que van a empezar a saltar de un momento a otro sobre la espuma que deja el babel de expresiones y vendedores gritando, aumentada por los gestos y el ruido de los que ofrecen gangas y más gangas. Salir de este laberinto sin haber caído en la tentación de comprar un cuarto de marisco, unos percebes o, unos metros más adelante, un cuarto de aceitunas en alguno de esos puestos que las ofrecen untosas, de todos los sabores, tiene su mérito. Pero ya estamos en la calle Siaghine, la principal de la medina; aquí todo es más luminoso y visible… Si uno se para no acabará nunca de ver. De modo que lo mejor es enumerar las anécdotas. En el zoco chico, en tiempos de guerra, españoles republicanos y fascistas se liaban con frecuencia a sillazos; los primeros atrincherados en el café Fuentes y los de la “camisa azul patriótica”, en el Nacional, ambos contiguos. En el hotel Continental pernoctó el Kaiser Guillermo II en 1905… Todo esto se sabe, obviamente y viene en las guías, pero, a mis amigos, que nunca estuvieron aquí, les gusta que se lo cuente. En cada esquina hay un misterio, en cada rincón una anécdota.
Callejeamos en zigzag hasta subir a la kasba. Nos asomamos al mirador, tras traspasar la muralla, para ver la bahía en todo su esplendor: enfrente los perfiles de España, Tarifa la duna de Bolonia y la costa; a la derecha, el cabo Malabata que cierra una perfecta media luna de mar con su playa.
Llegamos al café Hafa, fundado en 1921. Aquí escritores y artistas de todo el mundo, cantantes como Mick Jagger o Luís Eduardo Aute (que le dedicara en su día una canción), han pasado sus buenos ratos. Hoy, el café Hafa es un lugar de peregrinación.
Y muy cerquita de allí, las tumbas fenicias esculpidas en la roca desnuda que, como un altar, sirven, por ejemplo, para hacer una recopilación de los aconteceres del viaje y agradecerle a la vida que todo haya ido bien en este periplo iniciático en África.
No, no, nada de considerar a las tumbas fenicias un altar; no vayan ustedes a liarse. Mejor considerar a este enclave singular de la ciudad tangerina un sencillo mirador ideal para las despedidas; sin duda es un lugar más que digno para despedirse de Tánger y del país magrebí. Y así lo hacemos… porque a la mañana siguiente el barco de retorno sale temprano y la mente ha de prepararse para la nueva aventura; la aventura que sigue… La vida.

GALERÍA FOTOGRÁFICA







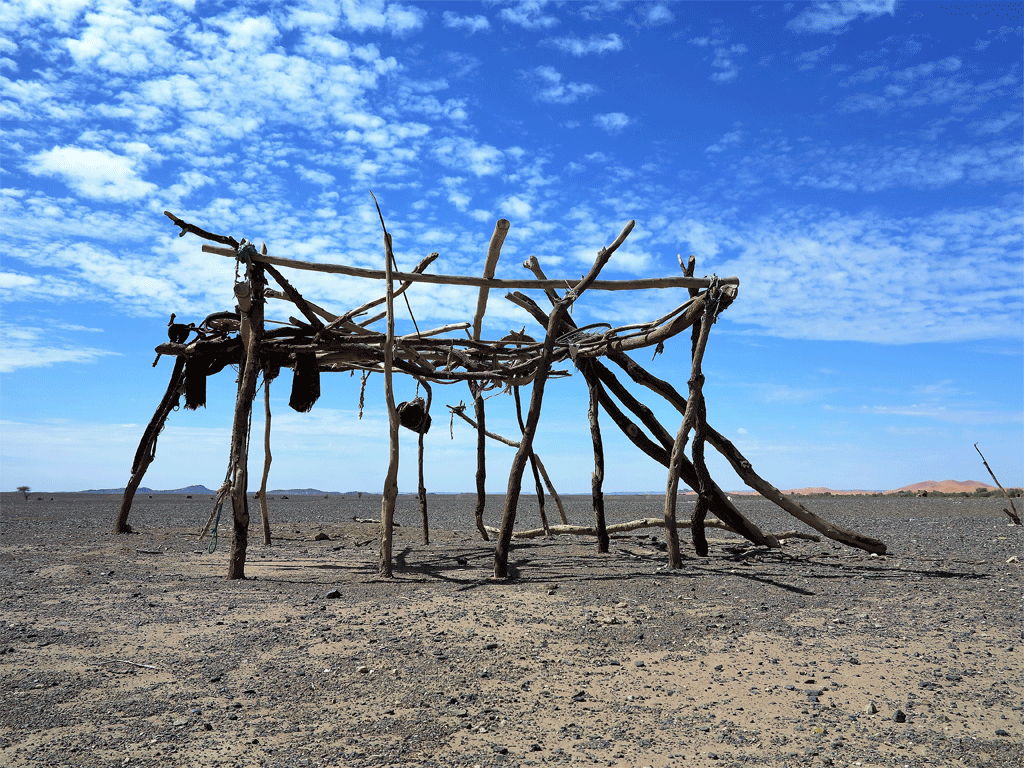
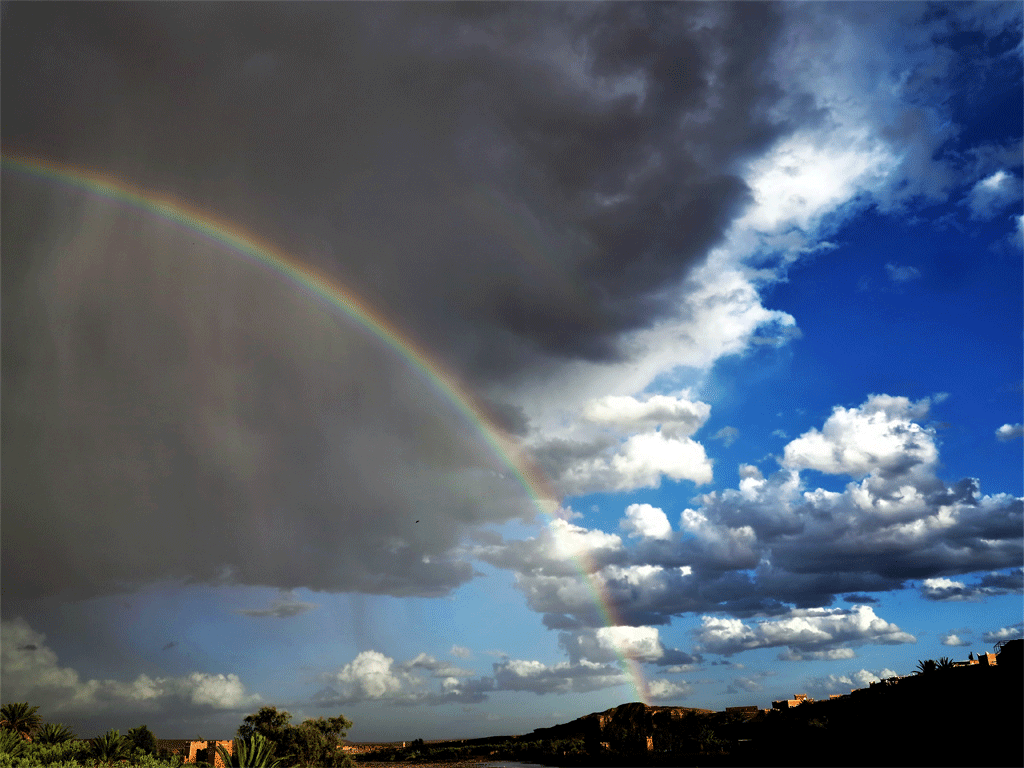
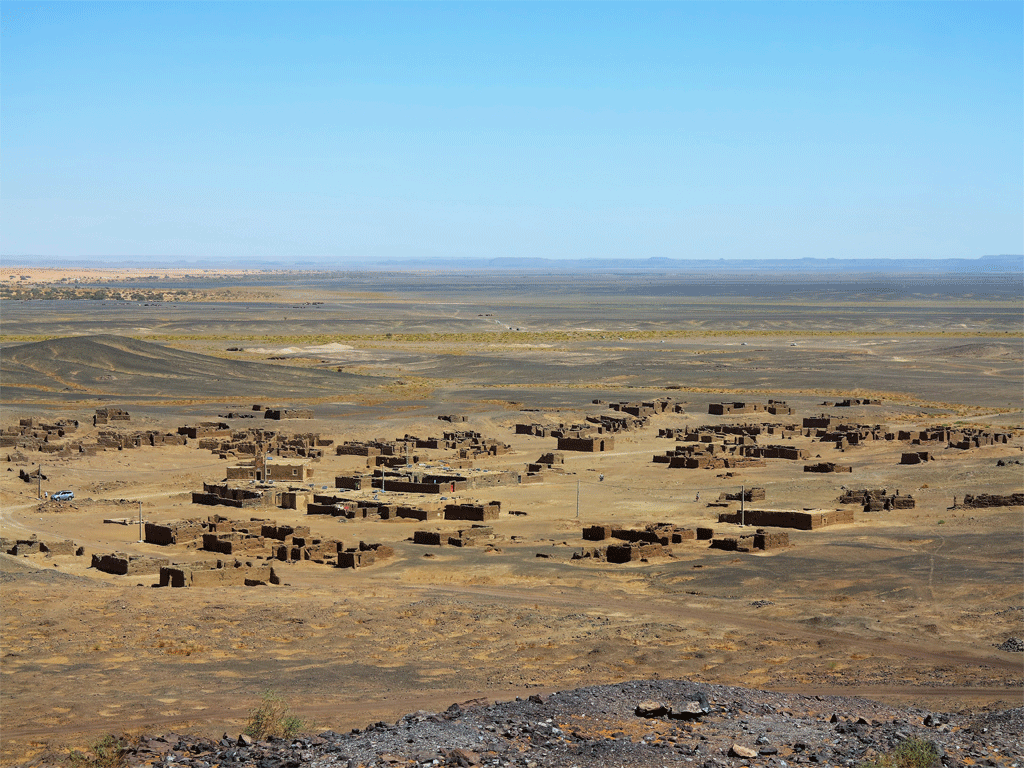


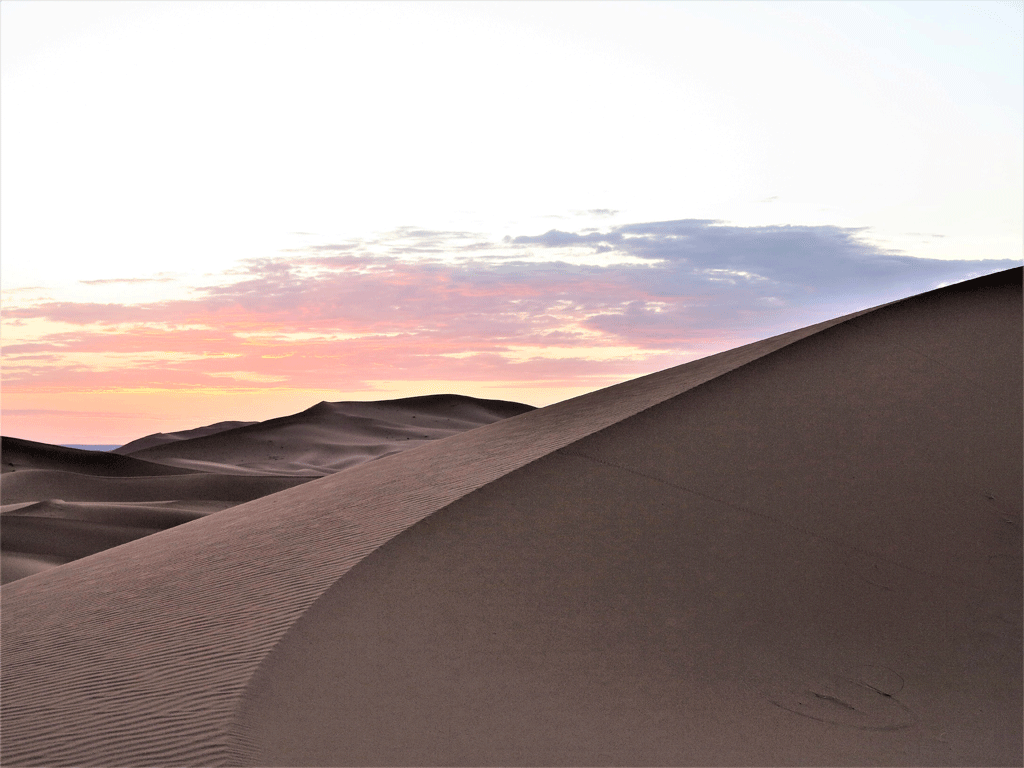











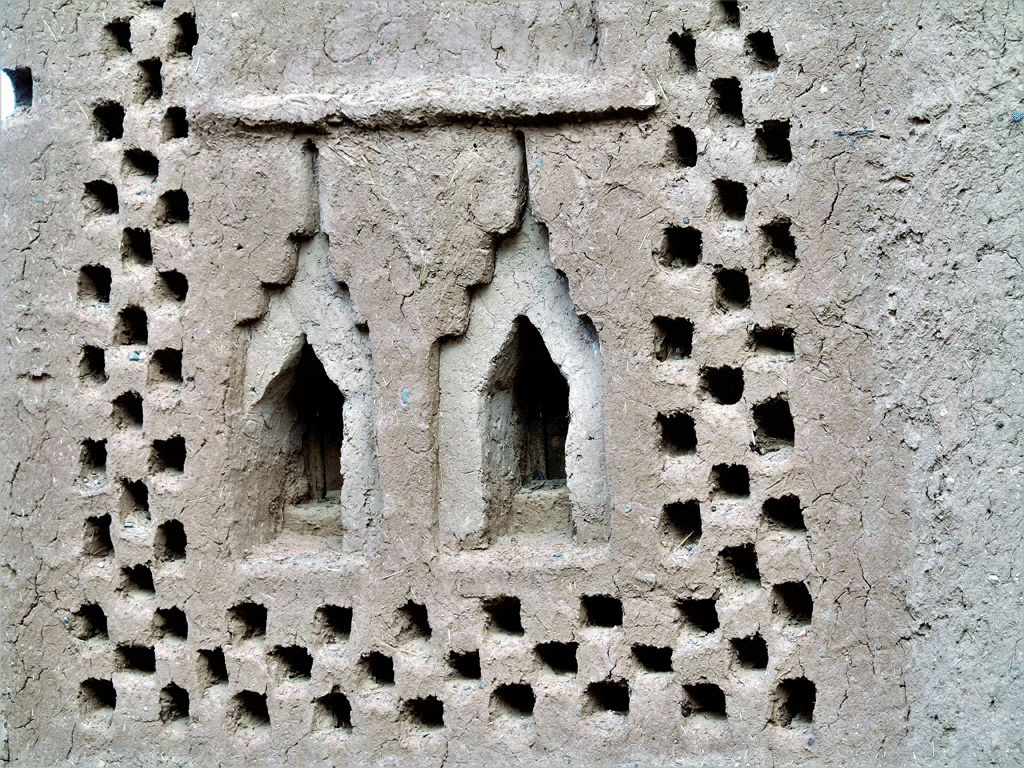





Soberbio reportaje literario y fotográfico. Todos los adjetivos calificativos se quedan cortos para ensalzar está bellísima crónica de un viaje. Por Dios, que algún medio te lo publique en papel
Muy guapo el reportaje… Me recuerda que hice casi el mismo trayecto en bici hace años…. . Muy constructivo
No se puede hacer una crónica mas fidedigna, de la esencia marroquí, y la oportunidad de las fotos, mágicas. Esas luces que has pillado, no es fácil. Gracias por compartir estas vivencias.
Que grandes recuerdos, deseando poder repetirlo con estos grandes amigos.
Shukran bezzaf Muchisimas gracias por tanto He recordado múltiples viajes y estancias vividas en El-Magreb… Impagable